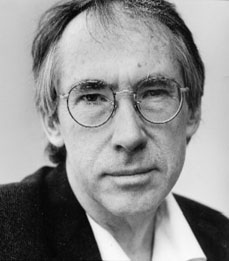Sinopsis: En la gran casa de campo de la familia Tallis, la madre se ha encerrado en su habitación con migraña, y el señor Tallis, un importante funcionario, está, como casi siempre, en Londres. Briony, la hija menor, de trece años, desesperada por ser adulta y ya herida por la literatura, ha escrito una obra de teatro para agasajar a su hermano León, que ha terminado sus exámenes en la universidad y hoy vuelve a casa con un amigo. Cecilia, la mayor de los Tallis, también ha regresado hace unos días de Cambridge, donde no ha obtenido las altas notas que esperaba. Quien sí lo ha hecho, en cambio, es Robbie Turner, el brillante hijo de la criada de los Tallis y protegido de la familia, que paga sus estudios. Es el día más caluroso del verano de 1935 y las vidas de los habitantes de la mansión parecen deslizarse, como la novela, con apacible elegancia. Pero si el lector ha aguzado el oído, ya habrá percibido unas sutiles notas disonantes, y comienza a esperar el instante en que el gusano que habita en la deliciosa manzana asome la cabeza. ¿Por dónde lo hará? Hay una curiosa tensión entre Cecilia y Robbie. Y otra situación potencialmente peligrosa: la hermana de la señora Tallis ha abandonado a su marido, se ha marchado a París con otro hombre y ha enviado a su hija Lola, una nínfula quinceañera, sabia y seductora, a casa de sus tíos. Y la ferozmente imaginativa Briony ve a Cecilia que sale empapada de una fuente, vestida solamente con su ropa interior, mientras Robbie la mira...
Crítica: «-Querida señorita Morland, considere la más terrible naturaleza de las sospechas que he albergado. ¿En qué se basa para emitir sus juicios? Recuerde el país y la época en que vivimos. Recuerde que somos ingleses: que somos cristianos. Utilice su propio entendimiento, su propio sentido de probabilidades, su propia observación de lo que ocurre a su alrededor. ¿Acaso nuestra educación nos prepara para atrocidades semejantes? ¿Acaso las consienten nuestras leyes? ¿Podrían perpetrarse sin que se supiese en un país como éste, donde las relaciones sociales y literarias están reglamentadas, donde todo el mundo vive rodeado de un vecindario de espías voluntarios, y donde las carreteras y los periódicos lo ponen todo al descubierto? Queridísima señorita Morland, ¿qué ideas ha estado concibiendo?
Habían llegado al final del pasillo y, con lágrimas de vergüenza, Catherine huyó corriendo a su habitación.»
«La abadía de Northanger» sirve de prólogo a Ian McEwan para introducirnos en una novela que, al igual que el título póstumo –e inconcluso- de Jane Austen, narra la transición de una joven de prolífica imaginación hacia una madurez escéptica a consecuencia de la pérdida de su inocencia infantil tras comprender la diferencia entre la fantasía y la realidad.
De igual modo, el escritor inglés explora los conflictos, el aburrimiento y la decadencia de la aristocracia británica en la primera parte de una novela, dividida en cuatro grandes bloques narrativos que abarcan desde los años 30 hasta el Londres actual, incluyendo los bombardeos de la capital por la aviación nazi entre el 7 de septiembre de 1940 y el 16 de mayo de 1941 –y conocido como Blitz, relámpago en alemán).
A lo largo de la novela, Ian McEwan nos describe el drama romántico de Cecilia y Robbie, separados primero por Briony, la hermana pequeña de Cecilia, y posteriormente por el conflicto bélico.
En la primera parte, narrada en tercera persona para facilitar la presentación de los personajes y los conflictos derivados por su diferente condición social, transcurre durante un caluroso y tedioso verano en la mansión Tallis. El enrarecido ambiente estival se incrementa con la llegada de León Tallis, primogénito de la familia, y su amigo Paul Marshall; así como de los primos de Briony, la precoz e indómita Lola, y sus hermanos gemelos, Jackson y Pierrot. Sin olvidar el regreso de Cecilia Tallis y Robbie Turner, hijo del ama de llaves familiar, cuyos (des)encuentros nos permitirá advertir los prejuicios existentes tras las apariencias y la buena educación.
Ian McEwan opta un estilo que recuerda a las clásicas novelas góticas -e incluso romántico por la exhaustividad de sus descripciones- que dota a los diferentes espacios de la mansión Tallis, especialmente los jardines, de un ambiente inquietante por la evidente decadencia, tanto de las habitaciones como de sus habitantes. En realidad, la intención del autor es parodiar la ingenuidad de Briony quien percibe su entorno como una novela repleta de intrigas y peligros inexistentes hasta el punto de inculpar a un inocente por un crimen no cometido con objeto de satisfacer sus homéricas fantasías en la vida real.
De esta forma, McEwan evidencia la hipocresía de la familia Tallis quien, a pesar de contribuir en los estudios de Robbie, envidia el talento del humilde joven evidenciando el declive no solo económico, sino moral de una aristocracia condenada a desaparecer para ser sustituida por los nuevos ricos surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, como Paul Marshall, quien aprovecha las trágicas circunstancias derivadas del conflicto para abastecer a las tropas británicas destinadas a reconquistar Francia con sus chocolatinas.
Es posible que la mayoría de los lectores consideren que las descripciones empleadas durante esta primera parte de la novela son excesivas por su estilo barroco, volviendo la lectura tediosa. No obstante, apreciamos que el autor busca una doble lectura del relato a través de la interpretación de los detalles en apariencia ínfimos, pero trascendentes en el desarrollo de los acontecimientos posteriores. Es decir, «Expiación» no es una lectura lineal, sino que apreciamos distintos niveles en un mismo fragmento de la novela según la percepción del lector.
Por ejemplo, la escena de Lola deleitándose con la textura y el sabor de una chocolatina, convertida en la indecorosa imaginación de Marshall en un símbolo fálico posee una obscena y, al mismo tiempo, intrigante tensión sexual. Además, la precoz e irresponsable adolescente acaba mordiendo de forma violenta la golosina, por incitación del propio Paul, en una analogía de la eyaculación masculina convirtiéndolo en un dulce amargo para quienes comprendan su verdadera implicación.
Al fin y al cabo, es precisamente la incapacidad de Briony para comprender la escena de la fuente entre su hermana y Robbie, siendo su exacerbada imaginación la que dote de un significado coherente –aunque equivocado- a aquel encuentro. Si el lector tiene la posibilidad de variar la perspectiva del personaje gracias al recurso narrativo de la tercera persona, la joven se encuentra limitada por la ficción.
La novela avanza hasta la segunda parte, en la que el escenario y el estilo del relato cambian por completo, aunque exista una continuidad en los acontecimientos. Ian McEwan traslada la acción hasta Francia, durante la retirada de las tropas británicas para su evacuación en Dunquerque tras la fallida reconquista del territorio ocupado por los alemanes.
Si bien el autor vuelve a emplear la tercera persona, observamos que la mayor parte de esta segunda parte se desarrolla desde la perspectiva de Robbie, dotando al relato de la nostalgia mediante el uso de constantes flashbacks.
Es bastante curioso observa el distanciamiento entre el autor y los acontecimientos descritos. Si bien los escritores deben ser objetivos respectos a los sucesos referidos, la finalidad de McEwan es narrarnos las temibles experiencias de los soldados emulando su estado de shock para reforzar la sensación de desamparo de las tropas ante aquella traumática experiencia. Este detalle permite comprender que, a pesar de las temibles escenas de las que somos indirectamente testigos a través del testimonio de Robbie, estemos prácticamente insensibilizados a semejante horror. La principal razón es que el joven, enfermo y desalentado, opte por retraerse en su mundo interior, en sus recuerdos, transmitiendo esa sensación de alejamiento del presente, que tiende a difuminarse mientras que el pasado adquiere resulta más tangible.
Esto también explicaría que apreciemos un estilo más pulido y comedido, el autor renuncia al exceso de prosa de la primera parte centrándose en describir el tortuoso avance hacia la redención de forma más sencilla. E incluso apreciamos vacíos en la narración que corresponden con el empeoramiento de Robbie, reforzando la percepción de desapego de la realidad y convirtiendo los recuerdos con Cecilia en el único elemento real, mientras el resto del mundo se desmorona ante sus ojos.
En la tercera parte retoma a Briony, quien intentan expiar sus culpas trabajando como enfermera en Londres. Observamos a una mujer atormentada por el remordimiento que intenta compensar sus faltas a través de un trabajo útil, aunque poco agradecido. Sin embargo, los esfuerzos por curar las heridas de los demás no sirven para mitigar el dolor de las que ella infringió y, con objeto de rehuir de la realidad, sigue escribiendo.
Este capítulo destaca por las descripciones que realiza el autor del trabajo desarrollado por las enfermeras durante los convulsos años de la guerra, destacando su rutina diaria antes de la llegada de los primeros soldados heridos en el frente y las terribles experiencias cuando fueron conscientes de la auténtica trascendencia del conflicto, siendo testigos en primera persona del horror y la crueldad humana; pero también de la esperanza, la bondad y, sobre todo, la compasión.
En mitad de la convulsión, Briony recibe una carta enviada por una editorial en la que rechazan su manuscrito, pero la incitan a seguir escribiendo, a esforzarse para conseguir sus propósitos y no dejarse amedrentar ante la posibilidad de una negativa. Es decir, Briony debe aceptar sus errores y enmendarlos, dejar de ampararse en los demás y empezar a escribir su propia historia...
Aquí el autor sigue recurriendo a la tercera persona, pero ahora todos los acontecimientos son descritos exclusivamente desde la perspectiva de Briony, quien vuele a convertirse en el punto de inflexión en el romance entre Cecilia y Robbie. De forma simultánea, seguimos observando ese progresivo cambio en el estilo de la narración más madura y reflexiva que nos anticipa la conclusión de la novela.
Finalmente, el autor nos traslada al Londres de los noventa, donde conocemos a Briony convertida en una escritora de éxito desvelándonos que todo lo leído anteriormente es, en realidad, el relato de los acontecimientos descritos por ella con objeto de enmendarse por su mentira recurriendo nuevamente a la ficción, pero con un objetivo completamente distinto a aquellos primeros e impulsivos textos de su niñez. El estilo pretensioso de los primeros textos, correspondientes a la primera parte, es sustituido por una mayor humildad en la narración conforme acepta las verdaderas consecuencias de aquella venganza motivada por los celos infantiles.
Es decir, Briony es consciente de que la realidad carece de los medios necesarios para imputar al auténtico culpable, toma la decisión de enmendarse a través de una novela que proporcione a sus personajes el final feliz que ella les arrebató cuando el mundo le parecía tan sencillo sobre el papel, pero más complejo –y temible- al trasladar aquellas historias repletas de heroínas románticas al mundo real, tal y como descubre cuando sus nietos representan la obra infantil que escribió para impresionar a su familia, resultándole ridícula ante la inexperiencia autora.
Posiblemente los lectores se sientan engañados ante esta demoledora conclusión de la historia, pero «Expiación» no es una novela sobre el perdón, sino de la culpa. Adviértase que Ian McEwan no remide a ninguno de sus personajes, pues todos ellos son culpables por distintas razones de los acontecimientos sucedidos en la mansión Tallis y, por consiguiente, deben redimirse, aunque no siempre lo consigan.
En definitiva «Expiación» es una novela compleja por sus múltiples niveles de lectura que trascienden del romance entre Cecilia y Robbie para convertirse en una historia dinámica, capaz de evolucionar paralelamente a sus personajes. De esta forma, Ian McEwan obsequia al lector con un relato que empieza como una novela gótica repleta de intrigas ambientada en la decadente mansión Tallis y la ambigua relación entre sus habitantes para cambiar a la novela bélica y, finalmente, al drama romántico. Una novela respaldada por el humanismo de sus personajes, la capacidad del autor para conjugar diferentes géneros y estilos narrativos, la ambivalencia de la prosa, el nivel de detalle en las descripciones y un largo etcétera convierten a la novela de Ian McEwan en una lectura imprescindible. Si bien «Expiación» no remide a sus personajes en la ficción, pero si ofrece al lector la oportunidad hacerlo en la realidad, tal y como deseaba la propia Briony.
LO MEJOR: El realismo de sus personajes. El dinamismo de la novela que evoluciona de forma simultánea a los personajes. La capacidad del autor para conjugar diferentes géneros y estilos narrativos. Las múltiples interpretaciones que el lector puede extraer de una escena. La laboriosidad de la prosa. La última parte de la novela.
LO PEOR: El estilo barroco predominante en la primera parte puede resultar pretensioso, las descripciones excesivas y el ritmo tedioso para lectores poco pacientes o sin experiencia en este tipo de relatos. Algunos lectores pueden sentirse engañados por el inesperado final de la novela que desvela las auténticas intenciones del autor desde el principio. La amplia diversidad de géneros y estilos narrativos puede no satisfacer todas las preferencias de los lectores, especialmente aquellos que optaron por su lectura al catalogarla como un drama romántico.
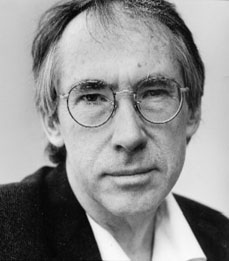 Sobre el autor: Ian Mcewan, novelista y guionista, vivió en su infancia numerosos traslados por el oficio militar de su padre. Tras abandonar sus estudios, McEwan viajó a Grecia, donde se ganó la vida como barrendero. Posteriormente asistió a las universidades de Sussex y East Anglia. En esta última fue el primer estudiante inscrito en el curso de Escritura creativa impartido por Malcolm Bradbury. Sus dos primeras colecciones de relatos resultaron muy controvertidas, pues el autor empleó en ellas un estilo muy elaborado para ofrecer extraños relatos cotidianos de obsesiones sexuales, perversidad y muerte. La temática de sus creaciones, su talento narrativo y su original sentido del humor le han convertido en uno de los autores más respetados de la narrativa inglesa actual.
Sobre el autor: Ian Mcewan, novelista y guionista, vivió en su infancia numerosos traslados por el oficio militar de su padre. Tras abandonar sus estudios, McEwan viajó a Grecia, donde se ganó la vida como barrendero. Posteriormente asistió a las universidades de Sussex y East Anglia. En esta última fue el primer estudiante inscrito en el curso de Escritura creativa impartido por Malcolm Bradbury. Sus dos primeras colecciones de relatos resultaron muy controvertidas, pues el autor empleó en ellas un estilo muy elaborado para ofrecer extraños relatos cotidianos de obsesiones sexuales, perversidad y muerte. La temática de sus creaciones, su talento narrativo y su original sentido del humor le han convertido en uno de los autores más respetados de la narrativa inglesa actual.
 Sobre el autor: Gastón Segura nació en Villena en 1961. Se trasladó a Caudete a los siete años, y entre ambos pueblos pasó su vida hasta que, a su debido tiempo, marchó a Valencia para licenciarse en Filosofía. En 1990, se instala en Madrid, y tras probar suerte en diversos oficios, en 1996 decide dejarlo todo para dedicarse a la escritura.
En 1999, resultó finalista absoluto del XXIII Premio Azorín con su primera novela, todavía inédita, Las calicatas por la Santa Librada. Ha publicado las crónicas africanas A la sombra de Franco (2004) e Ifni: la guerra que silenció Franco (2006), también la crónica local, El coro de la danza (2006) y el ensayo Gaudí o el clamor de la piedra (2011), que resultaría seleccionado como lectura recomendada en los cursos de doctorado de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Y también la novela Stopper (2008), que sería distinguida como «lectura imprescindible» por el Dpto. de Lenguas Modernas de la Universidad Estatal de California.
Sobre el autor: Gastón Segura nació en Villena en 1961. Se trasladó a Caudete a los siete años, y entre ambos pueblos pasó su vida hasta que, a su debido tiempo, marchó a Valencia para licenciarse en Filosofía. En 1990, se instala en Madrid, y tras probar suerte en diversos oficios, en 1996 decide dejarlo todo para dedicarse a la escritura.
En 1999, resultó finalista absoluto del XXIII Premio Azorín con su primera novela, todavía inédita, Las calicatas por la Santa Librada. Ha publicado las crónicas africanas A la sombra de Franco (2004) e Ifni: la guerra que silenció Franco (2006), también la crónica local, El coro de la danza (2006) y el ensayo Gaudí o el clamor de la piedra (2011), que resultaría seleccionado como lectura recomendada en los cursos de doctorado de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Y también la novela Stopper (2008), que sería distinguida como «lectura imprescindible» por el Dpto. de Lenguas Modernas de la Universidad Estatal de California.